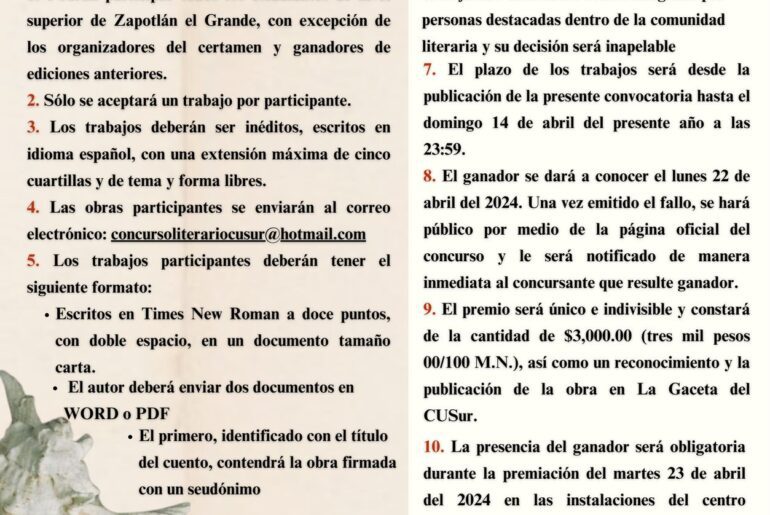Año 16, Número 227.
Cuento ganador del X Concurso Literario del CUSur

Miriam Darnok Sandoval Gómez
—¿Ya vieron?, ¡Esa es la rarita a la que le gustan los chinos!—resonó en el patio abrasado por el sol.
Risas escandalosas comenzaron a alzarse como murallas. Palabras como proyectiles. Miradas juzgonas. Bromas efervescentes y hasta gestos obscenos. No era difícil de descifrar, la plática había venido del grupito de la izquierda. Cuatro chicos que aparentemente lucían igual; uniforme bicolor —playera blanca, pantalón azul marino— y tenis negros. El que había hablado se resaltaba por su gorra roja y por los pocos pelos de su bigote inexistente. Tenía un cigarrillo entre los dedos y revolvía sus bolsillos en búsqueda de su encendedor amarillo. Todos miraban hacia una chica menuda que cruzaba el campo terregoso como si un buscapiés la estuviera siguiendo. No era tan pequeña como aparentaba a simple vista, pero su andar creaba la ilusión de ser un fantasma que amenazaba con desaparecer en cualquier momento. Los cuchicheos se extendieron más allá del grupo y no había quien no dirigiera su atención —por lo menos durante un segundo— hacia la chiflada de los pies ágiles. Unos decían que estaba loca. Otros, que era una obsesionada. Otras dejaban traslucir asco y desdén hasta por las pestañas. Nadie entendía lo que la muchacha tenía en la cabeza. Chismes, chismes y más chismes. Nada que escapara de lo normal.
Y pensar que todo empezó por unos pines. O quizás todo inició mucho tiempo atrás. Apenas hace unos meses ella y su madre habían llegado al pueblo. Una vez que los papeles del divorcio fueron firmados, el padre de ésta —con todas las de la ley— las puso patitas en la calle. No le importó que la joven fuera “la niña de sus ojos». Madre e hija no tuvieron más opción que irse a vivir a la casa de Mamá Luisa, la abuela. Si ella intentaba recordar —entre el murmullo de la memoria y las sombras amenazantes— todo lo sucedido antes de que se pusiera punto final al
matrimonio, usualmente encontraba música. Recordaba gritos, peleas que no cesaban, pero, sobre todo, música. Melodías que sofocaban los alaridos, tonadas que la transportaban de un mundo sumido en la oscuridad a uno de comprensión. Canciones que le abrazaban el alma y rostros desconocidos que le sonreían. Mientras todo su mundo se derrumbaba a pedazos, una mano la sostenía. Mientras había riñas, había música, mientras había golpes sordos a la pared, había música. Mientras todo pasaba, ella, echa bolita en un rincón, trataba de concentrarse en las letras que no podía pronunciar, pero sí entender.
Cuando llegaron al pueblo de Mamá Luisa, todo auguraba un cambio para bien. Ambiente tranquilo, vida pacífica. Incluso, la sonrisa de la abuela parecía arreglar todo lo que estaba hecho añicos. Todo era nuevo. La madre la había inscrito en una escuela. Un día antes de que las clases comenzaran había tranquilizado a la hija diciéndole “todo estará bien” y “de seguro harás muchas amistades”. Ella había fingido seguridad para traer paz a la pobre cabeza de su madre. Tremendo error. La secundaria número 98 —lugar de los “preciosos semilleros del porvenir”— era un sitio con escasos salones, patio de tierra, canchas para jugar al basket y al fútbol. De jardineras que encerraban plantas eternamente secas. Ese reducido espacio, ese confín del mundo, se había tornado de la noche a la mañana en un infierno insufrible.
Su grupo era un mar de parlanchines, entrometidos y apariencias permanentes, pero si de algo estaba agradecida es de que muy pocos le prestaban atención. Se había evitado las múltiples preguntas del tipo “¿De dónde eres?” y “¿Por qué te viniste para acá?”. No había hecho amigos —como su madre le había asegurado—, pero llevaba sus audífonos a todos lados y su mejor compañía era la música. Un día, antes de ir a clases, su madre la sorprendió. Estaba eufórica. No podía ocultarlo. En la mesa del comedor había tres pequeñas insignias. Al acercarse a verlas se dio cuenta de que eran unos pines de la banda que tanto le encantaba. Ella, rápida y furiosa, los
había colocado en su mochila violeta y se había puesto en marcha hacia su escuela. Estaba que lloraba de felicidad. Mientras caminaba había escuchado un par de risas a su espalda aunque no les había dado importancia.
El día transcurría igual que siempre; las clases aburridas y los compañeros que no se callaban. Qué alegría cuando se escuchó el timbre del receso. La chica se había sentado a la sombra de un árbol mientras se comía su sándwich de jamón. Masticaba con soltura cuando escuchó una voz que la llamaba. Era una de sus compañeras; alta, con su cabello liso perfecto y con un sinfín de pulseras en el brazo. No recordaba cómo se llamaba, pero sabía que la susodicha se sentaba dos sitios atrás. Parecía amable. No lo era. Le había hecho las odiosas preguntas que tanto había querido evitar. Y al final —más como una condena que como un buen presagio— había demostrado interés por sus adorados pines. Le había cuestionado quiénes eran los chicos que aparecían en sus broches y ella, con toda la felicidad del mundo, le había contado. La compañera —cuyo nombre descubrió era Camila— parecía interesada, y sacaba más y más interrogantes, a tal punto que la ingenua muchacha incluso había terminado por contarle acerca de su canción favorita y hasta cuál de los integrantes le gustaba más. Minutos más tarde, la preguntona se había levantado con una sonrisa extraña y le había dicho “Tengo algo que hacer.
¡Nos vemos en clase!”. La inocente niña creía que finalmente había hecho una amiga. Qué equivocada estaba.
Al regresar al salón descubrió que las sonrisas ocultan más de lo que dejan ver y que el interés no siempre es verdadero. Que hay gestos que parecen sinceros y distan mucho de serlo. De forma rápida, el rumor de los “extraños gustos” de la nueva se extendió hasta por debajo de las piedras. Eso no lo dejaron pasar. A eso sí le pusieron atención, pues escapaba de lo “normal”. A partir de ese momento todo comenzó a ir de mal en peor. No había día en que no le hicieran
comentarios malintencionados, no había momento en que no la trataran de adefesio, de loca y de traumada. Las risas no faltaban. Le decían cosas como: “Yo no sé por qué te gustan tus chinos esos”, “Deberías escuchar música de verdad”, “¡Ni les entiendes!”, “Están todos raros”, “Están bien feos” y “¿Por qué te gustan si están todos iguales?”. No todo se quedaba en el habla. En una ocasión, mientras estaba en el baño, algunos compañeros habían aprovechado para cortar el cable de sus audífonos. En otra, le tiraron los pines a la basura. Los segundos los había recuperado, hurgando en el contenedor, pero los primeros no tenían manera de repararse. No tenía cara para contárselo a su mamá.
Y así transcurrían las semanas. Había días en los que sólo se mordía los labios para evitar llorar de la impotencia, del coraje, de la rabia. Había días en los que se encerraba en uno de los baños y dejaba que las lágrimas fluyeran. Había días en los que simplemente no podía más. Ella no entendía qué había hecho mal, no sabía por qué estaba mal que le gustara la música de esos muchachos. No sabía por qué estaba tan mal visto. No lograba entender. Y mucho menos con todo el bien que le habían hecho. Pero ella ya no podía. Había pedido ayuda a dos de sus maestros, sin embargo, nada tenía sentido; el primero mencionó “Quizás estás exagerando” y la segunda sencillamente le había dicho “Si tan sólo tuvieras gustos más comunes”.
Todo estaba perdido. Estaba condenada a seguir viviendo lo mismo una y otra vez. Nadie la comprendía. Y nadie deseaba entenderla. ¿Y cómo iban a hacerlo si no habían vivido lo que ella? ¿Cómo les iba a explicar que esa música que todos llamaban “rara” —por estar en otro idioma—, había sido su refugio? No valía la pena, de cualquier manera no la escucharían. Para ellos sólo importaba “que si estaban feos” o “que si estaban iguales”, eso era todo. Juzgar. Juzgar. Juzgar. Ella no podía decirle a su madre. ¿Cómo iba a tener el corazón para preocuparla?
¿Cómo iba a hacerlo? Y más con todo lo que traía en mente. Pero la chica ya no podía.
Quizás por eso, cuando vio que se le cayó un encendedor al chico de gorra roja —ella lo odiaba, era uno de los que más palabras horribles le dirigía— no dudó en levantarlo. Estaba cansada. Estaba harta. Quizás por ello no se lo había regresado. Quizás por ello dejó de lado el hambre que sentía y comenzó a volar hacia su salón. Era el receso, nadie iba al sitio, lo que menos querían era estar en el aula. Ya no podía. Quizás por ello jugueteaba con el encendedor amarillo chillón. Quizás por ello siguió caminando hacia el lugar mientras las risas se elevaban como murallas. Quizás por ello sonrió. Ni siquiera sabía qué era lo primero que haría cuando llegara a su destino. Pero estaba harta. Lo único que lamentaba en ese momento era que el tipo no hubiera dejado su maldita gorra en el salón. Cómo deseaba destrozarla, prenderle fuego. Cómo deseaba prenderles fuego a todos y dejarlos arder. Cómo lo anhelaba.
«Pines» fue el cuento ganador del X Concurso Literario del CUSur modalidad cuento, el jurado, conformado por los escritores Sofía Orozco, Godofredo Olivares y Emilio Lome, destacó en el texto la singularidad en su adjetivación, su trama que fluye, una notoria evolución del personaje y su temática, muy actual entre los jóvenes estudiantes: el bullying que tanto afecta a pequeños y adolescentes. La historia atrapa desde un inicio, ese Ella con itálicas lleva de la mano al lector que acompaña a la niña que vive el acoso de sus compañeros. El texto favorece la empatía y la comprensión del problema. El final deja satisfecho al lector.
Miriam Darnok Sandoval Gómez es proveniente de Sayula, Jalisco, nació el 24 de febrero de 2001. Es estudiante del octavo semestre de la Licenciatura en Letras Hispánicas del Centro Universitario del Sur. Publicó en las ediciones 157 y 217 de La Gaceta del CUSur y ha participado en actividades de investigación; formó parte del programa Talentos de investigación y ha sido becaria del Programa Delfín.