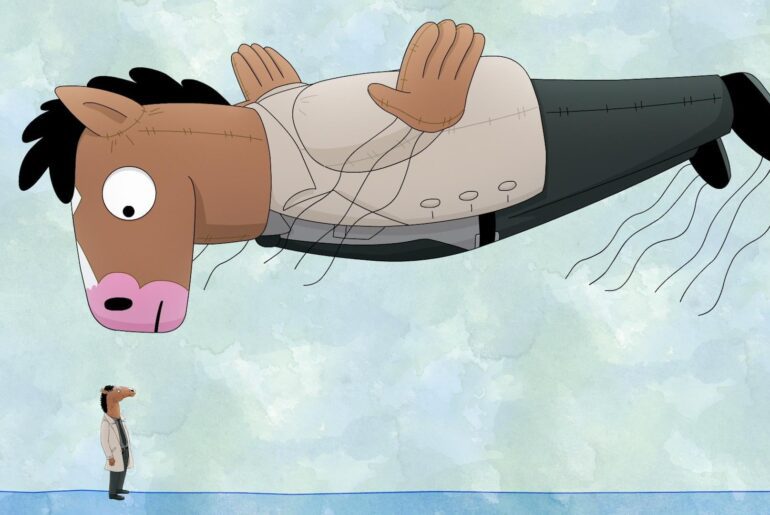Año 15, Número 206.
El cristianismo ha tenido una gran influencia en la modificación de los nombres de la lengua española

Ramón Moreno Rodríguez
Los nombres (y también los apellidos, que son casi un derivado de los primeros) en lengua española tienen un origen en la tradición católica hispánica, como es lógico de advertir con un breve repaso que se haga de una lista no muy nutrida de estas palabras. Sucede que con el advenimiento del Cristianismo y el fin de la Religión Olímpica, muchas cosas cambiaron en la vida de las sociedades europeas, africanas y asiáticas que vivían bajo el dominio del imperio romano. La transformación fue muy profunda, radical sin duda. Y uno de esos vastos cambios se dio en dejar la costumbre de llamar a los niños recién nacidos con base en la cosmogonía latina (principalmente, nombres de Dioses, héroes, entorno físico, naturaleza, etc.) para utilizar la onomástica cristiano-judía de los fundadores de la nueva religión o bien, la de los primeros mártires. Esta manera de marcar distancia con la religión que iba de salida también buscaba no olvidar a los primeros cristianos que sufrieron persecución en los siglos límites de nuestra era.
Es decir, se honraba a los padres fundadores de la moderna religión cristiana y se trataba de guardar memoria de los primeros mártires cristianos (por lo que digo, no perdamos de vista que muchos de estos primeros cristianos en realidad tenían nombres latinos, tal es el caso de Marciano, que quiere decir “el súbdito del Dios Marte”). Así, poco a poco la onomástica se transformó.
Por lo tanto, los habitantes de España, Francia, Italia, Libia o Palestina dejaron de llamarse, por ejemplo, Quinto, Publio, Claudio, Cayo, Metela, para empezar a llamarse Jesús, Pablo, Juan, Gregorio, María, etc. Los latinos usaban tres, cuatro y más palabras para construir un nombre (Cayo Julio César, Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico Británico), mientras que los cristianos, por aquellos albores de la Edad Media, sólo usaban una palabra (praenomen) y si se presentaba alguna duda de a quién se aludía, se utilizaba una segunda palabra (nomen) que podría ser un gentilicio (Saulo de Tarso) o una característica (Juan Crisóstomo –pico de oro–).
En los albores del renacimiento se trató de sistematizar aquel orden desordenado. En efecto, la tradición cristiana –en oposición a la latina que gustó de ser más sistemática–, se fue por la libre en cuestión de asignar nombres a los recién nacidos. Y más desórdenes hubo cuando el infante dejaba de serlo y se convertía en un adulto; es decir, que en la plenitud de la vida muchas personas metían cambios, a veces radicales, a los nombres que usaban. Esto se daba por diversas causas, un ejemplo que podemos dar es el caso del individuo que ingresaba a una orden religiosa; digamos el caso de Gonzalo Ximénez que al ingresar a la orden de los Frailes Menores empezó a llamarse fray Francisco Ximénez de Cisneros. Cambió su nombre de pila (praenomen) para honrar al fundador de los Frailes Menores, San Francisco de Asís, y para recordarse a sí mismo cuál era su obligación como fraile pobre y mendicante. En cuanto a lo de Cisneros (cognomen), lo adoptó porque al parecer nació en esta pequeña villa de Castilla la Vieja. Así pues, sólo conservó el nombre de su rama familiar (nomen). También sucedía que la persona cambiaba por gusto o prestigio social su nombre. Muchos casos hubo que dos hermanos de sangre llevaban apellidos muy diferentes. Y es que por ese entonces no había un registro civil ni documento alguno que testificara cómo se llamaba la persona. Fue, precisamente, el Cardenal Cisneros (especie de primer ministro y regente de los reinos de Isabel la Católica) quien introdujo la obligación a los párrocos de todas las villas y ciudades de Castilla para que llevaran un registro escrito de nacimientos, fallecimientos y bodas.
Y como decíamos que estos cambios en la onomástica surgieron en los inicios de la Edad Media (siglo cuarto de Nuestra Era), con el paso de las centurias, muchas personas hicieron hincapié en que si se llamaban Juan, Pedro o Francisco, era así porque querían recordar en su nombre las hazañas de aquellos santos o mártires y en algún momento las personas ya no se llamaban, por ejemplo, Martín, sino San Martín. Debemos, al respecto observar dos cosas, el fenómeno es tardío y este uso no se incorporó a los nombres de pila (praenomen), sino a los apellidos (nomen). Expliquemos esto.
El que las personas se apellidaran San Pedro, San Telmo, San Juan debió surgir en la Baja Edad Media, es decir, en los últimos siglos medievales. Por otro lado, el uso de “Sancto” “Santo” o “San” en lengua española, antepuesto en estos nombres no se desarrolló en los praenomen, sino en los apellidos; es decir, una persona seguía llamándose “Ana”, y nunca se le agregó el “Santa” a ese nombre, pero sí se fue colando en los apellidos el prefijo “San” y así tenemos muchos casos que pueden testimoniar lo que digo.
Los filólogos han demostrado que gran cantidad de esos apellidos que incluyen el tratamiento Santo-Santa, surgieron en la lengua española (y así debió de ser en las demás lenguas europeas, quiero creer) en los tiempos en que a muchos árabes y judíos se los obligó a cristianizarse (fines de la Edad Media y principios del Renacimiento) y así dejaban su nombre de pila (Selemoh, es decir, Salomón) para llamarse Pablo y su apellido (Ha Leví) para apellidarse Santa María. En efecto, un famoso obispo español, cuando niño, respondía al nombre de Selemoh-Ha Leví, y ya adulto cambió su nombre, cuando fue bautizado católico, por el de Pablo de Santa María. Y así fue como una larga nómina de apellidos incluyeron el prefijo de santidad. Y el éxito fue tanto, que aún los “cristianos viejos” no pocas veces dejaron sus apellidos “Pérez”, “Martínez” y otros, por el de los santos de su particular adoración.
Pues bien, como sabemos, la lengua es un fenómeno vivo y por lo tanto cambiante, y muchos de estos “San Martín”, “San Pedro”, etc., fueron evolucionando junto con nuestro idioma y de tal manera se fusionaron el tratamiento y el nombre del personaje, que terminaron por ser una sola palabra las que inicialmente eran dos. Muchos casos hay al respecto, veamos uno o dos.
Santillán (y sus variantes Santillana, Sanmillán) procede de Sanct Illán (o Sancto Illán) y con el paso de los siglos se unieron y se fueron reduciendo estas palabras hasta llegar a fundirse de tal manera en como hoy las conocemos. Lo mismo sucedió con el apellido Santarén, que procede de Santa Irene o Santiesteban que procede de Sancti Esteban. Quizá el caso más curioso es el de Santiago, que procede de Sanct Yacob, que produjo combinaciones como Sant Yago, Sant Iago, para quedar finalmente en Santiago. Y no es de extrañar escuchar en algunos lugares que a Santiago, las personas sientan la falta de reverencia a tan importante santo patrono de los españoles, que se le agreguen formas reverenciales en sustitución del “Sancto”, que se fusionó y se confundió y que por ello le llaman con sumo respeto, Señor Santiago. Y más de una vez he escuchado decir “Santo Santiago”, lo cual revela que en los oídos de las personas que así lo pronuncian ya no resuena el “santo” que está ahí agazapado.
Finalmente diremos, para concluir estos breves comentarios lingüísticos, que también existe una moderna manera de fusionar el nombre y el apellido y radica ello en simplemente pegar el prefijo de tratamiento con el nombre del santo; aunque este gusto, he de decirlo, me parece sólo haberlo percibido en el uso español peninsular, mientras que nosotros, los hispanoamericanos, preferimos seguir separando las dos palabras, por ejemplo, en España existe el apellido Sanjurjo (de ingrata memoria) y acá en América decimos San Jurjo. También se usa en España Sanromán, y en México es más frecuente San Román. Aunque hemos de decir que las dos fórmulas se usan de uno y otro lado del océano porque tanto en la península ibérica como acá en América existen las personas que se apellidan Santa Cruz, así como las apellidadas Santacruz o Santa Ana y Santana, etc.
Final, final. El exceso de este uso de “santificar” todo ha producido curiosos nombres en los que en realidad no hay por allí ningún “santo”, pero la gente se lo quiere atribuir. Pensemos en Sanlúcar, que no pocas veces he visto escrito en documentos antiguos como San Lúcar; pues bien, no existe tal santo, ni es una deformación de Lucas, simplemente es la evolución de una palabra árabe, Shaluqa, que ya pronunciada por el hispanoparlante vino a recalar en Sanlúcar. Y lo mismo sucede con Santa Ponsa, pequeña población balear que así se escribe oficialmente, es decir, son dos palabras y ya no se la remarca ni ligeramente la carencia del santo, uniendo las dos partes como en Sanlúcar; pues bien, como ya se sospecha, nunca existió una santa o mártir llamada Ponsa, sino que es otro arabismo, “Sanat busa” que significa “lugar de juncos”.
ramon.moreno@cusur.udg.mx