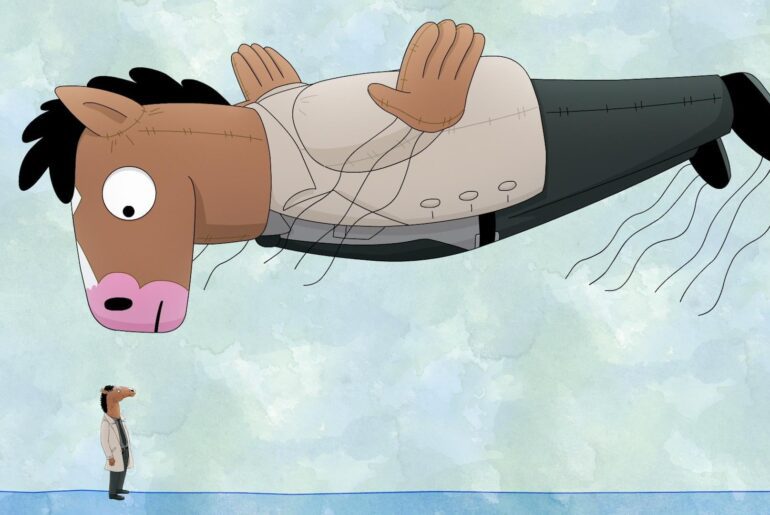Año 16, Número 230.
En Los niños del agua a través de siete crónicas, el lector puede sumergirse en ese mar de sentimientos encontrados que cualquier persona puede experimentar mientras le hace frente a su propio dolor

Ariana Cecilia De la O Celis
El dolor y el miedo ante la partida de un ser querido es algo que mortifica y aflige, sin embargo, los sentimientos que se experimentan tras la pérdida de un hijo son más difíciles de explicar y en el libro Los niños del agua su autor permite apreciarlo de manera muy clara, expresa lo que pasaba por su mente tras la muerte de su primogénito, a través de su escritura, él muestra lo que siente. “Desconozco si este sea un miedo que compartimos todos los padres de un bebé muerto…, la imagen del alma solitaria de mi niño era una herida en la conciencia que me quitó el sueño en mil y una noches”.
El estado más puro de la vida es el adiós, pese a saberse, no significa que se pueda aceptar con tranquilidad y no es hasta que se toca fondo, que se entiende porque el amar y el perder es algo que forma parte de la cotidianidad. Llevar un duelo no es fácil, se dice entre la gente que lo único que se tiene asegurado al vivir, es que por consecuencia, se va a morir, pero no es suficiente preparación para afrontar la partida de los seres que aman. En Los niños del agua a través de siete crónicas, el lector puede sumergirse en ese mar de sentimientos encontrados que cualquier persona puede experimentar mientras le hace frente a su propio dolor.
Lidiar con los temores y arrepentimientos se hace más fácil si se deja consolar por palabras que sobrevivirán al paso del tiempo. En Otsuchi, un pueblo costero al norte de Japón, un hombre construyó el teléfono del viento, una cabina-artefacto para comunicarse con los muertos y es así como el autor de Los niños del agua, titula a la primera crónica, brindando la oportunidad de apreciar desde un inicio que es lo que deparará conforme se avance en la lectura, su técnica narrativa y la manera en la que aborda el tema de una forma tan respetuosa como empática, logra atrapar el corazón de quien se acerque a su obra.
“Una palabra no dicha. Un abrazo negado. Un amor que se disuelve para siempre en un hospital que no vimos nunca. Cuando esa llaga se cierre, ¿sentiremos de verdad el yugo de la culpa cayendo de nuestras espaldas?”. Si bien se cree al inicio que con la muerte de este ser querido, la vida propia también se ha terminado, desde el enojo hasta la culpa y desesperación, pueden atravesarnos, pues somos humanos. Las despedidas forman parte del hecho de existir, pero el trasfondo de las mismas es lo que vuelve complicado el poder seguir.
Es difícil poder encasillar en unas cuantas palabras lo que el deceso de alguien que amabas y soñabas sostener y cuidar, puede provocar. Cuando un infante muere, no solo sufren su partida los padres, todo el entorno con el que congeniaban puede verse afectado de manera profunda, los otros hijos, los abuelos, las tías o tíos, también forman parte y llevan el duelo. Pues en este mundo tan complicado como bello, la llegada de un bebé puede alegrar hasta el corazón más frío, y su partida volverlo todo negro.
A través de cada palabra y párrafo, Hiram Ruvalcaba logra remover la memoria de sus lectores, él dice que el odio a la muerte es uno de los sentimientos primarios de la humanidad, y cuando la sociedad se toma el tiempo de escucharse los unos a los otros, se puede confirmar esa verdad, “la muerte no es justa, sino necesaria. La muerte no es bondadosa, sino certera. La muerte no es enemiga, sino nuestro ser más cercano y familiar”. Y el peso que se esconde detrás de esa frase es necesaria para resaltar la vulnerabilidad a la que se expone toda aquella persona que, por el hecho de existir, ha sentido lo que es el amar.
Cuando el adiós que no se puede cambiar llega, ¿cómo la gente que aún vive logra afrontarlo para poder avanzar por unos cuántos años más? Tal vez es gracias al amor que sienten por sus difuntos lo que los lleva a seguir, aunque ya no lo quieran, puede ser también el consuelo y el refugio que encuentran en la religión o vivencias de otras personas. En Los niños del agua, el reflejo de ese gran dolor, se puede ver calmado por estas y muchas otras razones más; no obstante, no desaparece, nunca desaparece, pero se puede controlar.
Así pues, es innegable la magia y el lazo tan íntimo que se forja entre aquellos que han perdido y aquellos que descansan en la eternidad, el amor trasciende por sobre todas las cosas y de una u otra forma, la gente tiene la oportunidad de continuar. “Me permito amar, mientras me esfuerzo cada mañana en seguir viviendo la vida que me dejaron mis muertos amados”. Leer a este autor es algo que vale la pena pues sin importar qué, en diez palabras, el lector se puede ver reflejado. Desde los más oscuros tormentos, y el sentimiento de soledad e incomprensión, son sus crónicas las que pueden calmar y consolar a quienes ya han experimentado dicha desolación.
Ciertamente no hay una forma correcta de sobrellevar el duelo, no es lineal ni ocurre de la noche a la mañana, el ser humano no se puede despertar un día y decir: no pasó, quiero olvidarlo. Por ello y acompañándose en esa fuente de vida, es que la gente encuentra la manera de siempre llevar en el corazón el recuerdo de ese difunto amado que hace tiempo ya partió. Con un altar, una canción, llorando o rezando por las noches, abrazando a quienes aún le acompañan en el presente y refugiándose con quién los entiende, es que no se pierde la esperanza de un día reencontrarse en aquel cielo lejano que tarde o temprano, se esclarecerá de nuevo para unirles con quien no pueden olvidar.