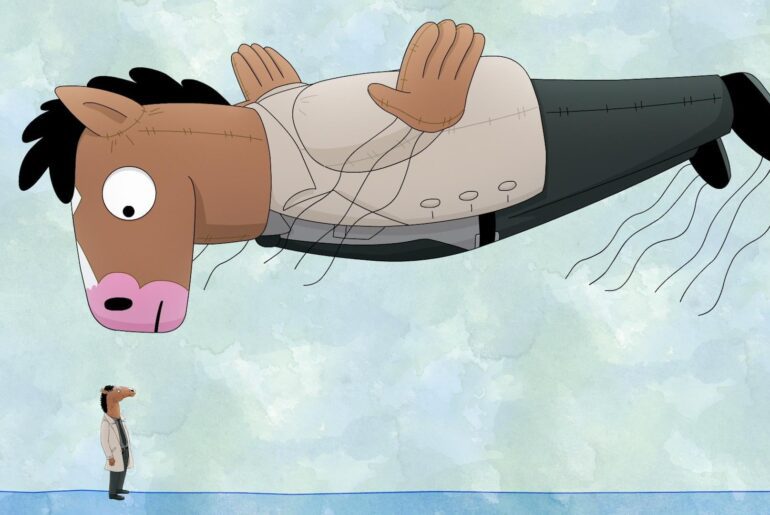Año 13, número 158.

Ramón Moreno
Un amable lector me hacía ver que en mi última colaboración para nuestra Gaceta había yo dicho entre líneas que es válido insultar a otras personas. Y me pedía que deslindara mi posición al respecto, que si desde una perspectiva de la corrección es válido usar palabrotas. En efecto, releí mi texto y no puedo sino aceptar tal aserto, creo que dije indirectamente que está bien que insultemos a otra persona. Pido disculpas por tal desaguisado. En la teoría soy como Gandhi; en la práctica cotidiana (subiendo o bajando las escaleras del metro en la ciudad de México) reconozco que no me he podido contener de insultar a algún impertinente que a su vez me había insultado. No. Mal, muy mal.
Pero es necesario decir que en términos lingüísticos no hay buenas ni malas palabras, o no en el sentido en como lo decimos cotidianamente o como una madre le enseña a su hijo que no debe decir ciertas palabras porque son malas. Por cierto, recuerdo que un hermano mío le insistía a su esposa que no le prohibieran a su hijo (un muchachito de siete años) que dijera palabrotas. Mi hermano razonaba, imagínate que riñe con otro niño y se lían a puñetazos, ¿qué sucederá cuando en algún momento pasen de la acción a las palabras o al revés? ¿Le dirá al otro niño: niño tonto, niño bobo, te acusaré con tu mamá? Todos sus compañeros se reirán de él.
Así era mi hermano. Pero creo que tenía razón. Un poco de agresividad, sólo un poco de agresividad le recomendaba su psicólogo al tímido e introvertido Martín Romaña en la novela La vida exagerada de Martín Romaña, de Alfredo Bryce Echenique. Y lo mismo digo yo. A veces, un poco de agresividad (con el perdón de Gandhi) es necesario, no cae mal.
Ahora bien, en cuestiones lingüísticas, ¿cuál es la norma? Pues si no es lo mismo, casi es lo mismo. Lingüísticamente hablando no hay buenas ni malas palabras, ni palabras prohibidas, ni palabras aprobadas, ni listas negras. En fin, nada de esto, todas se pueden usar, todas se deben pronunciar, todas deben enriquecer y multiplicar nuestro lenguaje. Ahora bien, es necesario que maticemos un poco e hilemos fino al respecto. Soy de los que opinan que es un lamentable espectáculo ver que los alumnos reducen su léxico a la palabra buey, y dos o tres más. Censuro total y absolutamente tales usos, pero no porque la palabra buey sea un insulto, hace muchos años que perdió su campo semántico ofensivo; quizá en la década de los setenta del pasado siglo o poco más atrás, era muy gravoso tener que soportar que le dijeran a uno eso; hoy dice todo y no dice nada, al mejor amigo se le espeta sin rubor alguno y ese es el problema, que se vació su contenido. ¿Cuántas veces no hemos oído a un alumno decirle a su mejor amigo, “oye, buey, pásame ese cuaderno”? o bien, “este buey no me entiende, yo no quiero ir a ese antro”, o peor aún: “No, buey, está chingón”, etc., etc.
El problema de esta palabra no es que sea insultante, es que sustituye todo y empobrece el habla de una manera atroz, entre eso y quedarse mudo sólo hay un paso. Y eso siempre ha sido así; antes pasaba con chingón. Ya Octavio Paz se ocupó de esta graciosa palabra en El laberinto de la soledad. Es de una pobreza supina, como la otra, pero buey es un caso más grave que le juro al lector que no exagero al decir que los jóvenes corren el peligro de quedarse mudos si insisten en esa práctica.
La palabra chingón es muy rica, dentro de su mucha pobreza, porque tiene una gran flexibilidad que la otra no. Por ejemplo, morfofuncionalmente puede ser casi todo, desde un sustantivo hasta llegar al verbo; desde un adjetivo hasta una interjección. En cambio, esa plasticidad se pierde en buey. De chingón, el sustantivo, se puede pasar al verbo chingar; en cambio no existe bueyar. De chingar podemos hacer muchos derivados: chingadera, chingaderita, chingonería. Inténtese lo mismo con buey y se verá que no funciona.
Volvamos a la pobreza de las palabrotas. Reducen toda la esfera semántica y la léxica. Con ciertos clichés insultantes se entra en un espacio de comodidad, una vez dominados. Por esta causa, las palabrotas convierten a los hablantes en pigmeos de la lengua, y ese no debería ser el caso; por el contrario, las palabrotas deberían catapultar la agilidad verbal, la creatividad, la multiplicación de los panes lingüísticos; y en algunos pocos casos así sucede, pero, por desgracia, no es la regla, sino que más bien inducen a la pereza.
Por lo tanto y en conclusión, palabrotas sí, siempre que no empobrezcan; además, no usarlas todo el tiempo que charlamos, porque de lo bueno poco. Otra limitante más: el lugar. Les insisto mucho a mis alumnos: en el salón de clases, durante el desarrollo de la misma, no, nunca. Y si estoy ausente, mejor, porque si lo escucho me estará saliendo el policía lingüístico que traigo dentro y voy a estar corrigiéndote y bromeándote; no lo puedo contener. Soy un burlón irredento, irredimible.
ramon.moreno@cusur.udg.mx