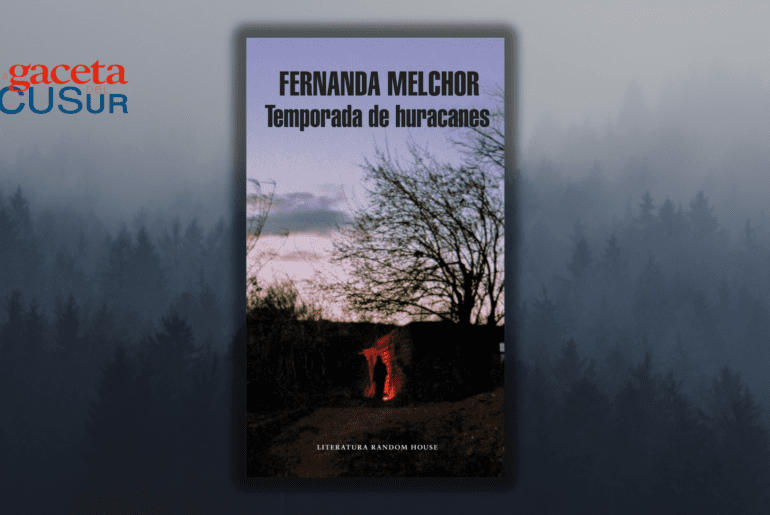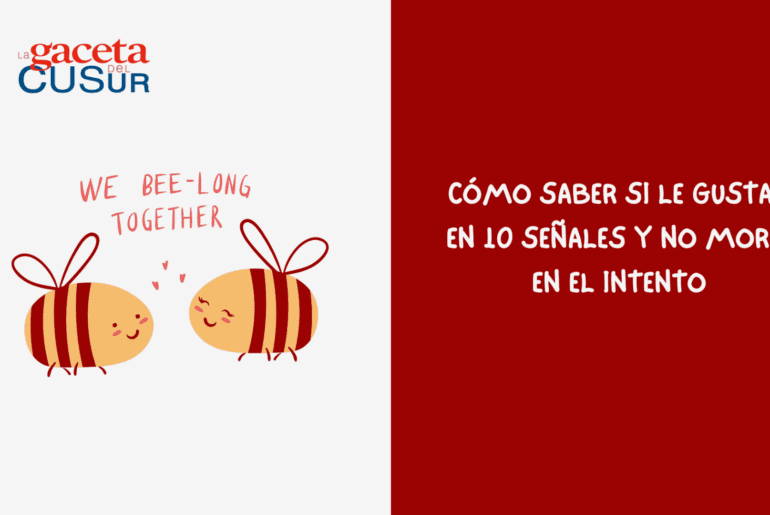Año 18, número 271.
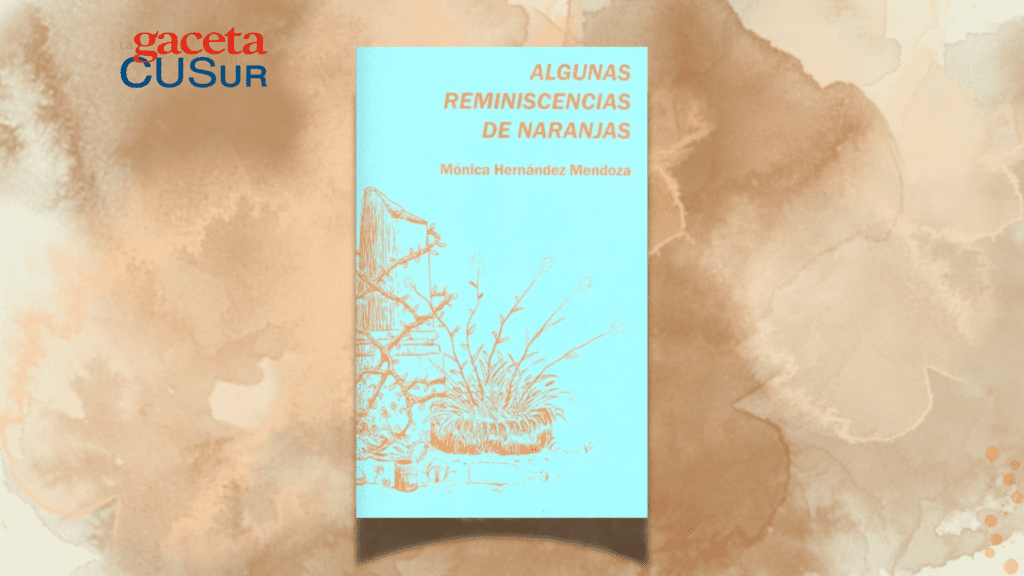
Algunas reminiscencias de naranjas (2024) es el más reciente cuadernillo de poemas de la joven escritora y profesora Mónica Hernández Mendoza (Guadalajara, 1994). Este, el segundo libro de su trayectoria, se suma al catálogo de la editorial queretana Herring Publishers. Según su ética do-it-yourself, la casa editora a cargo de Oliver Herring (1981) ha producido algunos cuadernillos apreciados por lectores y estudiosos de la poesía mexicana reciente, tales como Bulgaria Mexicalli (2011) del legendario y siempre joven Gerardo Arana (1982-2012), Lago Corea (2011) del añorado Horacio Lozano (Warpola) (1982-2024) o el sorprendente Nombre de fantasía (2021) de la genial Alejandra Arreola (1984). Es en este contexto editorial, que bien se puede considerar como independiente, donde se enmarca el nuevo libro de Mónica Hernández.
Los lectores interesados en la joven poesía mexicana ya habrán podido conocer los textos de Hernández por el encuentro con su primer libro, Hematoma (Liliputienses, 2021), en el cual presenta diecinueve poemas, o por sus colaboraciones en la revista Pliego 16 de la Fundación para las Letras Mexicanas y la separata Desgracia, ebriedad, locura y tal vez Illinois. Poemas de amor de Grafógrafxs (2022), editada por el poeta Sergio Ernesto Ríos (1981). En estos primeros poemas, Hernández manifiesta algunas recurrencias estilísticas, como su predilección por metáforas e imágenes extraídas de registros verbales apegados al discurso cotidiano, y va construyendo un marco de preferencias referenciales en el que regularmente entremezcla los recursos de la cultura pop con una observación consciente y activa de los objetos del mundo cotidiano.
Como un estadio más en esa secuencia de exploraciones estéticas, en los poemas de Algunas reminiscencias de naranjas la autora reafirma la consistencia de los procedimientos antes esbozados más la incorporación de una exploración intermedial en su poética. Esta se desarrolla sobre tres instancias particulares: la primera, las fotografías de la sección “Algunas reminiscencias de naranjas”; la segunda, un logotipo de la extinta cadena de supermercados mexicana Gigante (activa de 1962 a 2008); la tercera, un hipervínculo al proyecto de grabaciones de campo (field recordings) denominado Fragments of Extinction, del artista sonoro italiano David Monacchi (1970).
Es necesario especificar que las fotografías referidas fueron capturadas por la propia autora, quien las dispuso inicialmente como una galería virtual en un perfil dentro de la red social Instagram llamado “poemasnaranjas”(https://www.instagram.com/poemasnaranjas/). Estas imágenes agrupadas como parte de un conjunto de historias “naranjas” luego fueron retomadas por Hernández para integrarlas al cuadernillo. Las fotografías originales se despliegan a colores en el perfil virtual mientras que, en su traslado al libro impreso, debieron ser modificadas para adaptarse al entintado monocromático de la edición.
El cuadernillo, en su misma brevedad de treinta y cinco fragmentos poéticos distribuidos en cuarenta y siete páginas, permite una lectura de profundización sobre determinados rasgos que, luego de una abstracción, resuenan con inquietudes existenciales que, considero, se han diseminado socialmente entre los artistas contemporáneos. Dichas preocupaciones representan lecturas compartidas sobre 1) el mundo cotidiano y la condenación a una experiencia fragmentaria e incompleta del mismo, 2) la naturaleza como objeto de atentado por parte de los humanos y, en reversa, amenaza de autodestrucción, 3) la transitoriedad de la materia en la disolución del tiempo irremisible y 4) la conciencia del presente como una confluencia de los destellos del pasado, los desechos del ahora y la incertidumbre ante el futuro.
Lo que sólo puede ser verbalizado defectuosamente como un chispazo de ingenio entreverado con la perplejidad. Mi intención es esbozar, lo más conciso posible, algunas de esas inquietudes esenciales que permiten a la autora conferirle un despliegue formal delimitado, una constante de tono y un grado de profundidad a Algunas reminiscencias de naranjas.
A partir de mi lectura, entiendo que se establece un fundamento semántico desde donde luego se va expandiendo el libro y que, a su vez, constituye el centro gravitatorio al que paulatinamente se van amalgamando los rasgos estilísticos característicos en la poesía de Hernández. Ese procedimiento esencial es la configuración de la visión como una metáfora de la sensibilidad.
Aunque así lo parezca, no es trivial afirmar que la visión es el dispositivo intermediario fundamental que transmuta las facultades organizadoras de la percepción para, consecuentemente, nutrir a las variables verbales en la conformación textual de una intención poética; un modo de ver que se traduce a palabras implica, por la misma naturaleza del traslado, una negociación con ciertos límites reconocibles. Estos límites pueden entenderse como los sesgos de la perspectiva que proyectan un mapa de marcas relevantes sobre las cosas observadas, los eventos atestiguados y las emociones experimentadas:
Las memorias son como tomas panorámicas
De lejos parecen una plasta hermosa, compleja y desconocida. Al
acercarnos, poco a poco se descubren los detalles familiares: las
flores, los vagabundos, la basura (p. 17).
Estas también pueden abstraerse como parámetros culturales moldeados sobre el conocimiento de determinados referentes (de la experiencia cotidiana, de la cultura de masas, de la experiencia virtual, de una nostalgia artificial, de las deducciones científicas) que se ajustan a nociones útiles para estereotipar áreas completas de la vivencia humana. Asimismo, estos límites pueden establecer una barrera cognitiva insalvable por la imprecisión intrínseca a las tecnologías semióticas que denominamos lenguas. Dada su inclinación a la especialización estética, en el ámbito poético amplifican la inestabilidad comunicativa, la mimetización con otras dimensiones discursivas y la apertura de su significación: “Tengo la sensación de sólo poseer aquello que no entiendo por completo” (p. 42).
Así, ya por la vía de la insuficiencia o ya por la vía de la conciencia activa de los límites, en el acto poético operará un reconocimiento de las cosas, los eventos, las emociones y las intuiciones del mundo por el que se transita. Esa epifanía incide sobre la materialidad de la verbalización que delimita y acentúa los contornos de la realidad observada en un código, cuando menos, transmisible y, en alguna medida, descifrable.
El amoldamiento del código verbal para proponer una conformación de los eventos incide sobre las elecciones formales que sostienen la expresividad poética. En ese sentido, la acepción de una perspectiva donde la visión ejerce su centralidad termina por repercutir sobre la organización y la distribución formal de los textos poéticos. El carácter fragmentario, conciso y espaciado de Algunas reminiscencias de naranjas deviene en una amable porosidad, en una inminencia de la voz que ingresa al discurso en medio de amplios espacios de ruido blanco y que apenas resuena como un rumor o un incidente.
Ahora comprendo
la espera de las cosas.El cepillo
Los libros
La figurilla japonesa.Su existencia retenida,
esperando
estallar (p. 46).
Se extiende, entonces, una reverberación que permanece levitando en la conciencia del lector. Ello se refuerza mediante la congruencia gráfica de la distribución estrófica libre en 1) versos contundentes rodeados de blancos, 2) fragmentos de prosa que difuminan, engañosamente, la consideración de su trascendencia a cada irrupción discursiva o 3) enumeraciones distributivas que pretenden acentuar un distanciamiento aparente entre las proposiciones que se yuxtaponen en las secuencias constitutivas de los fragmentos poéticos.
En algún lugar de Guadalajara hay tres o cuatro objetos aún desconocidos que embonan uno con otro, como:
1) Una lona que cubre un elemento ausente.
2) Un rompecabezas de autos en la inmovilidad coreográfica de un estacionamiento.
3) Una persona en el filo de un puente arriesgando la vida por una buena panorámica.
Si los juntamos con minucia
y sus piezas embonandanzarán (p. 17).
El tono, sin embargo, es la constante que predomina en el despliegue poético de Algunas reminiscencias de naranjas. Este, al que denominaré como tono menor —a falta de un adjetivo más adecuado—, representa la encarnación tanto de 1) el fundamento semántico de la visión, ya referida, como de 2) la textura que integra los fragmentos poéticos distribuidos formalmente en las estrofas.
El tono se alimenta de ambos y se dirige a ambos, como si estuviera imantado por ellos. Sin embargo, su textura nace de la cooperación entre 1) una dicción adecuada a la constante acentuación expresiva del intimismo cotidiano (“La primera sensación de libertad que recuerdo fue cuando tenía 11 años. Nos llevaron de viaje en el colegio al Santuario de las Mariposas”) (p. 47), 2) la incorporación de registros de la cultura pop como márgenes que enmarcan la evocación de la experiencia y 3) la descripción tanto de materiales descartables, incluso basuríferos, extraídos del mundo cotidiano así como las experiencias nimias nimbadas con un aura trascendental, cuya intención es una apuesta por la perplejidad ante lo familiar para desnaturalizarlo y reconocerlo, para volver a verlo de un modo distinto, renovado, intrigante, y con calculado desasosiego.
Miro hacia el piso del baño:
tres cuerpos de insectos apilados.Me pregunto cómo será estar en su piel áspera (p. 39).
Las aristas de la amplitud expresiva, al combinarse, comunican una perspectiva ya no solamente del espacio, de las cosas o de los eventos acotados, sino del tiempo. El intimismo cotidiano realza la conciencia del presente, incomprensible, eventual e informe. La resignificación de los materiales descartables —la basura— realza la conciencia del transcurso temporal. Precisamente en la encrucijada de los registros verbales brota una línea de interpretación que se nutre de todos los contenidos temáticos, las variaciones formales y las modulaciones de tono referidas hasta ahora: una suerte de melancolía existencial que abreva en la concientización por el paso del tiempo.
La idea de la melancolía existencial emana de atestiguar la mortalidad, por la visión reconcentrada sobre las cosas, y destilar una interpretación que denominaré como vestigial. En el texto poético se reúnen los elementos del mundo representado y de ellos se extrae una asunción de su degradación irremediable. Esta degradación es una voz alterna, un recordatorio, una evidencia material que enuncia la proximidad de la muerte, la inminencia de la extinción y la pérdida de las significaciones si no hay quién interprete los signos: los vestigios. Justo el reverso de esa degradación se acendra en la disposición a poetizar, como ocurre en el poema donde Hernández vincula el texto con la referencia al proyecto sonoro Fragments of Extinction, para el que se han capturado sonidos de las selvas vírgenes a manera de recordatorio sobre el destino ineludible de la vida:
La sobreposición de iluminación y sonido no me dice nada.
Pienso en la herencia de millones de años de evolución;
en la necesidad de registrar y guardar fragmentos extintos:
cada día una tumba de sonidos (p. 33).
Desde mi perspectiva, el poema “Algunas cosas duran mucho tiempo”, con el que comienza Algunas reminiscencias de naranjas, representa el texto en el que la melancolía existencial se expresa con mayor nitidez y elocuencia. Es un poema que no desmerece ser recopilado en las antologías de la poesía mexicana reciente.
Algunas cosas duran mucho tiempo
como los huesos
o el temor.
La pieza ósea más antigua vivió en el desierto de Afar,
hace más de 4 millones de años.
Ahora la llaman Ardi.
[…]De vez en cuando,
me gusta imaginar
el nombre que me darán
a partir de mi molar derecho (pp. 7-8).
Este es un texto que permite adentrarse en la percepción de una cosa (el hueso de una protohumana) para desatar la exploración de una epifanía a partir de lo considerado como materia descartable: un sobrante de vida que se ha vuelto significativo cuando representa la conciencia de la mortalidad y lo inane de la vida humana a escala cósmica. Es este un poema que remite al tópico quevedesco del amor que trasciende la muerte y abreva en una afición por lo vestigial, aludida por el referente primitivo. Se trata de una representación simbólica de un mundo al que nos está vedado acceder y que, sin embargo, permanece en la esencia humana. Es posible conferirle un carácter mistérico y, simultáneamente, familiar. ¿Cómo llegar a los límites de la significación aun si persisten las formas? Es allí en donde acontece la perplejidad.
Alejandro Noé Ramírez López
alejandro.ramirez1702@alumnos.udg.mx