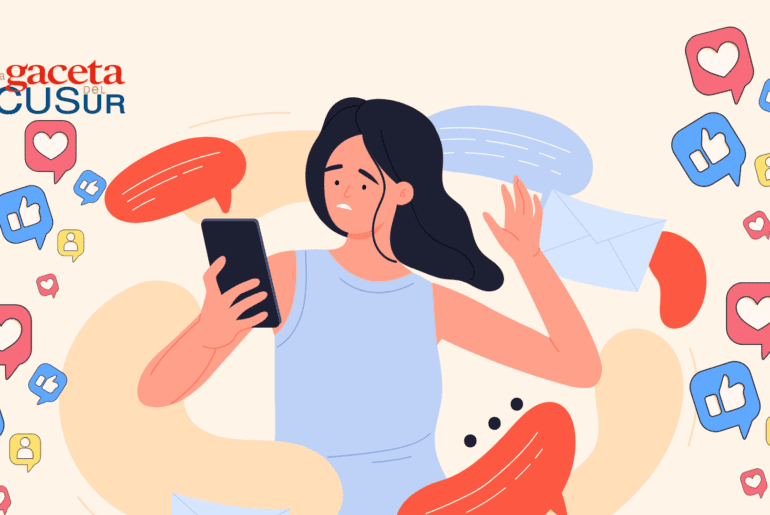Año 18, número 261.

Jorge Arturo Martínez Ibarra
Simona tiene, doce, quizás trece años. Vino del Sur. Llegó a la ciudad en un desvencijado autobús junto con otros tantos y otras tantas. Familias enteras abandonaron ese, su espacio, su universo. No entiende por qué ya no están allá. Sólo recuerda el día que su padre vendió los animales, metió su ropa en bolsas y costales y las arrastró con él hacia este mundo extraño, difícil.
Frecuentemente evoca los coamiles, las tortillas hechas a palmadas, el aroma de la lluvia, el fangoso camino por el cual tenía que arrear las dos vacas y las tres cabras que poseían, la leche recién ordeñada, los frijoles, olor del maíz recién cortado, las plantas con las que su madre le curaba el dolor de estómago, de cabeza, de muelas. Ahora, todo el tiempo la acompaña esa sensación de abandono, de tristeza, de distancia, de amargura.
Su risa, esa carcajada gutural entrecortada que contagiaba a sus hermanas hasta hacerlas caer y revolcarse en el barro, exhaustas, ha sido acallada, volviéndola silenciosa. La algarabía de antaño se ha vuelto desconsuelo y desesperanza, angustia, miedo, soledad. Su familia (padre, madre y dos hermanas menores) comparten una maloliente habitación con una familia más, la de su tío. Ocho personas en veinte metros cuadrados. Las otras tres habitaciones de la casa tienen condiciones similares. Dos baños.
Un camión llega a las seis de la mañana y los adultos, jóvenes y adolescentes de la casa se van en él dirigiéndose a la pisca de arándanos, fresas y frambuesas. Regresan hasta media tarde sucios, agotados y taciturnos. Los niños mayores se encargan de cuidar a sus hermanos, primos y al resto de la prole. Ingrata y difícil tarea. Los golpes son frecuentes y las lágrimas cotidianas.
Una diminuta mujer del obligado colectivo se ha lastimado y ya no irá a trabajar a los invernaderos. La rechazaron por ser lenta y moverse torpemente obligada por el dolor de su tobillo inflamado. Necesita generar ingresos y hacerlo rápidamente. Habla poco español y desconoce las costumbres de la ciudad, lo cual no le impide actuar. Se le ocurre pararse en un crucero y con el semáforo en alto acercarse con su pequeña estatura, su inaudible voz y su vestimenta indígena a solicitarle dinero a los automovilistas detenidos. No funciona. Los conductores la ignoran eficientemente.
En su regreso a casa, observa a un enigmático payaso hacer malabares con pelotas en una esquina y antes de que los autos huyan, acercarse a ellos. Consigue que le otorguen algunas monedas por la efímera función ofrecida. Le surge entonces la idea de hacer lo mismo. Lo platica con sus coterráneos y acuerdan iniciar al día siguiente. Una vez que han partido los padres, Simona junto a sus hermanas entrenan con tres naranjas, tratando de mantener al menos a dos de ellas simultáneamente en el aire mientras que con las manos generan un circuito. Es difícil hacerlo y los frutos golpean el suelo frecuentemente. No se desaniman, ensayan durante días hasta que logran dominar este básico rudimento del malabarismo.
Luego, a salir a la calle. Las tres chiquillas siguen a corta distancia a la diminuta mujer que ya conoce el camino. Se maquillan el rostro de blanco y se pintan chapetes rojos, posicionándose en un estratégico crucero. Es una improvisada troupe que busca sobrevivir a partir de un improvisado espectáculo callejero.
Está asustada. El ruido incesante de los vehículos al pasar, las motocicletas, el acelerado paso de los peatones y las innumerables miradas que la persiguen, la abruman. Los autos se detienen frente a la luz roja. Ella comienza su acto torpemente, dejando caer las pequeñas pelotas adornadas en cada intento. Los vehículos arrancan y precipitadamente debe hacerse a un lado, para evitar ser arrollada. Necesita calcular mejor el tiempo.
El intenso sol le castiga por lo que cada tanto descansa. La sed le ha obligado a beber el agua contenida en un maltratado recipiente por lo que se dirige junto al resto de su infantil grupo al Oxxo de la gasolinera, justo enfrente. Cruzan la calle tomadas de las manos, lanzando gritos y jugando a que siguen allá, en el terruño. Regresan con su Coca Cola de dos litros y la reparten equitativamente entre todas, riendo ante las miradas extrañadas de los que pasan. Unos momentos después, Simona guarda su sonrisa y vuelve a la calle. Hay que seguir trabajando…
jorge.martinez@cusur.udg.mx