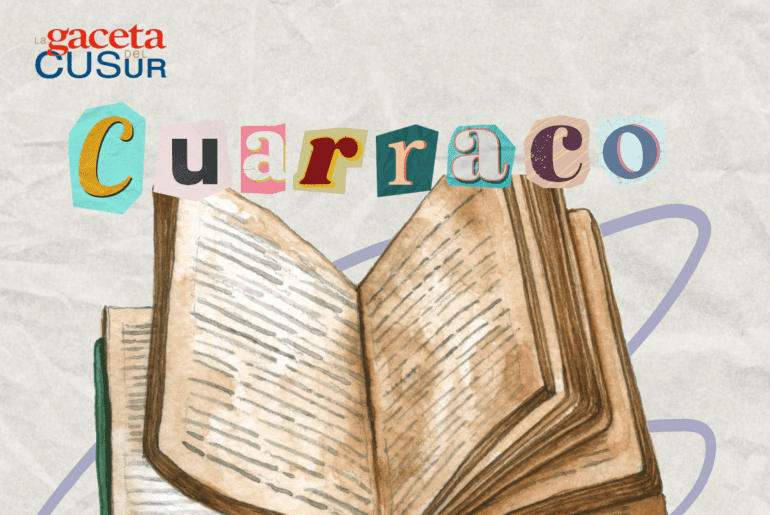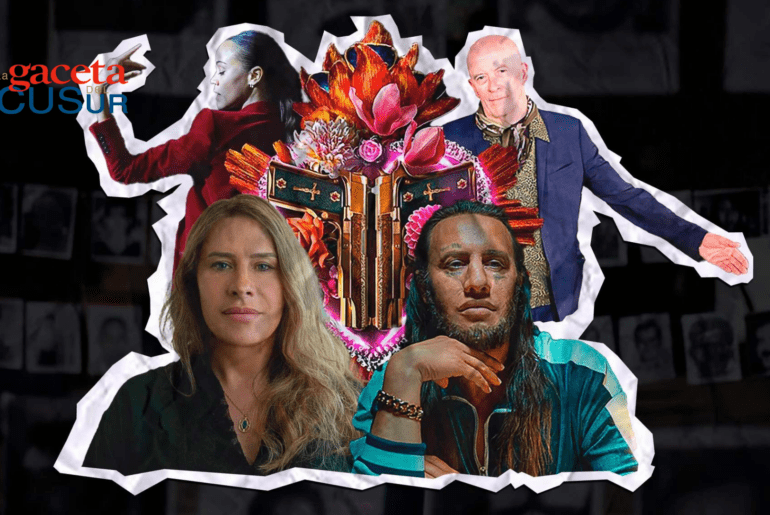Año 17, número 253.

Jorge Arturo Martínez Ibarra
Era un camino quebrado, irregular, pedregoso, compuesto de tierra arcillosa y rojiza que, en las secas y con los fuertes vientos, se volvía un torbellino que te aventaba la tierra al cuerpo, encegueciéndote por momentos y obligándote al resguardo apresurado tras un árbol, hasta que pasara. Me contaste de aquella vez que te voló el sombrero y al querer buscarlo te topaste con esa chingada ráfaga que no te dejaba ver nada, ni tus manos siquiera. Tus ojos hundidos recordaban la anécdota con espanto –¡era como la ventolera del demonio!– decías y te santiguabas.
Cuando llovía se volvía difícil caminar, el suelo se convertía en un barro chicloso, resbaladizo, peligroso. Las reses que tenías que conducir a los pastizales mugían molestas, incómodas por el trayecto y a punta de riatazos las obligabas a seguir andando. Los perros te ayudaban, aunque también ellos se esforzaban por evitar hundirse en el fango, –era un escuincle en ese entonces de no más de ocho, diez años, así como tú ahorita– me decías y entonces soltabas un escupitajo a un lado del camino. Seguías hablando pausado, con los temblores de la vida recorriéndote el cuerpo y la terca voluntad de seguir viviendo como tus acompañantes permanentes.
Conforme avanzamos por la brecha me cuentas aquella vez que se te perdió una vaca –pero no era cualquier animal, era “la Canela”– recordabas –se fue siguiendo a su becerro al que asustaron los perros y se perdió, tuve que trepar al cerro entre los huizaches, las pitayeras y los barrancos. Le gritaba: ¡Canelaaaa, Canelaaaaa! y no se le dio aparecer. Hasta que se hizo de noche y tuve que desandar el camino y regresar a la casa. Ahí me pusieron una chinga dizque por pendejo y por que cómo era posible que se me hubiera perdido el animal. Al otro día regresé a buscarla, la encontré desbarrancada, muerta y con su becerro a un lado, mugiendo. Otra madriza– hasta ya más crecido supe que mi Apá había pedido prestado para comprar esa vaca y cuando se extravió aún la estaba pagando, por eso el coraje.
Nuestros caballos caminan mansamente, uno al lado del otro mientras observo tu lampiño rostro lleno de arrugas, el raído sombrero de palma que tanto defiendes de tus detractores, los huaraches colmados de pisadas, de trayectos y de recuerdos de quién sabe cuántos años, la camisa vaquera “de faena” como le llamas, tus pantalones de mezclilla tan llenos de agujeros como de historias y tu sonrisa, tu eterna sonrisa en ocasiones cínica y burlona para mostrar tus desacuerdos, tu desconfianza o tu encabronamiento, y otras veces convertida en estruendosas carcajadas cuando estás alegre o “enfiestado” o nomás porque te dan las chingadas ganas de reír.
Dicen que cuando nací no me quisiste abrazar por la desconfianza de que tus toscos brazos me lastimaran. Luego, mi primer recuerdo contigo es como a los tres años, montados en un caballo que hacía que el mundo pareciera pequeño y tú, cercano. Algunas de las frías o lluviosas mañanas en que no iba a la escuela me despertaba temprano y me alistaba para acompañarte a ordeñar. Me vestía, calzándome las botas de hule, cubriéndome con la chamarra o el impermeable y calándome el sombrero. Salía al corral y ensillaba la mula; en un morral guardaba los panes dulces, el azúcar y el chocolate para el pajarete. Ese almuerzo siempre fue inolvidable.
No te imagino de niño ni de joven. Desde que te conocí siempre has estado viejo, has ido a preparar los terrenos para la siembra, has echado semilla, has cosechado y molido el maíz y has vuelto al potrero a ordeñar las vacas y a tomar pajarete. Siempre has festejado tus cumpleaños allá, lejos, solo con tus animales.
El camino da una vuelta y vemos los techos de teja de las primeras casas del rancho. Cuatro perros olfatean las monturas, nos confrontan ladrando y mostrando los dientes amenazantes. Los tres que nos acompañan corren a su encuentro y tras una breve escaramuza, todos se dispersan. Seguimos andando al trote mientras los chiflidos, gritos y saludos de los demás rancheros nos dan la bienvenida. Nos detenemos en la tienda de Doña Lupe, desmontamos y yo entro corriendo a buscar a Miguel, el nieto de la tendera y mi mejor amigo.
Echo un último y rápido vistazo a mi abuelo, ese viejo correoso, bullanguero y bromista que acaba de pedir un vaso con raicilla y coca cola. Brinda conmigo a la distancia y voltea entonces, dirigiéndose a los demás –¡ah, que chingado calor está haciendo!– Ahí comienza otro pedazo de su vida.
jorge.martinez@cusur.udg.mx