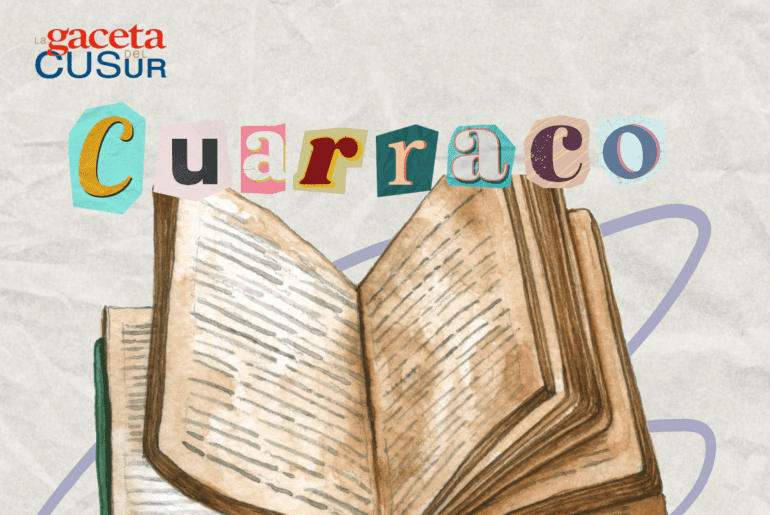Año 18, número 262.

Tengo veintiséis años; mi abuela murió cuando yo tenía poco más de dos años de edad. Ella tenía sesenta y dos años al momento de morir; le dio un infarto fulminante. La abuela Evangelina tenía un rostro demasiado… ¿cómo decirlo? Apacible; parecía trazado a pinceladas muy suaves. Recuerdo que en su velorio el ataúd donde estaba su cuerpo permaneció abierto, todos querían ver por última vez su rostro, aunque fuera ya solo un vestigio de esa aura de tranquilidad que ella tenía.
En aquel tiempo, mi estatura no era suficiente para poder asomarme al cajón ¿Por qué nadie me cargó para ver a la abuela? Algunas noches todavía sueño que estoy frente al cajón de la abuela, me paro de puntitas y lloro porque no puedo ver su rostro. Hasta que mi papá me ve llorar, se acerca a mí y me carga para asomarme al cajón, cuando veo a la abuela dejo de llorar inmediatamente porque me doy cuenta que está dormida y yo también me duermo en los brazos de mi padre.
En el funeral de mi abuelita dieron café y besos de nuez: esas galletitas en forma de bolita, hechas de mantequilla con nuez y espolvoreadas con azúcar glass. Yo comía una galleta tras otra, y me relamía los dedos impregnados de polvo blanco, en mi corta vida había probado algo tan delicioso. Estaba feliz de colocar esas galletas en mi boca, saborearlas sin prisa. Ningún detalle del funeral de mi abuela se grabó más en mi memoria que ese. Ahora comprendo que a mis dos años descubrí que la vida es eso; disfrutar de una galleta sin mayores pretensiones y no solo dormir para siempre con el cuerpo reposado en un ataúd.
Los recuerdos que tengo de mi abuelita Eva me atraviesan todo el tiempo. Son como sueños recurrentes que me visitan durante el día: a veces nítidos, a veces difuminados… Estoy parada en medio de la cocina cuando de pronto viene a mí la secuencia en el Panteón Guadalajara; las tumbas amontonadas, el aire gélido, los cruces de piedra desmoronándose bajo el sol abrasador, la danza de los crisantemos…
—No se sienten en las tumbas. A quienes hacen eso los muertos los persiguen. Salen del panteón y los acompañan hasta sus casas, para una vez ahí asustarlos cuando cae la noche.
Recuerdo que mi tía Martha nos dijo angustiada a mi prima Nora y a mí, mientras nos hacía bajar de la tumba en la que las dos estábamos sentadas, a unos metros de donde en esos momentos enterraban a la abuela. En ese tiempo mi prima Nora tenía 10 años, y me tomaba de la mano con firmeza. Apenas podíamos caminar entre tantas tumbas y coronas de flores. Cuando traigo al presente esta memoria siempre me acuerdo de Nora cubriéndome toda la cara con su melena de chinos mientras me dice con una voz bien quedita; “Meli, en cuanto tapen la tumba de la abuelita Eva, vamos y nos sentamos en ella, eh. Para que nos siga y venga de vuelta a casa con nosotras”.
Mis padres dicen que estos recuerdos no son míos, sino historias que les he escuchado platicar a ellos o a mis tíos. Dicen que a mis dos años de edad era imposible que se me quedaran grabados todos esos detalles con tanta precisión. Pero ¿Qué saben ellos de la memoria y el corazón? La abuela Eva lleva veinticuatro años ausente del mundo. Sin embargo, desde su muerte me habita permanentemente. Empuja con fuerza desde dentro hacia fuera, como buscando una grieta para salir y plantarse nuevamente a mi lado, de cara a la vida.
Darinka Rodríguez
Darinkaro97@gmail.com