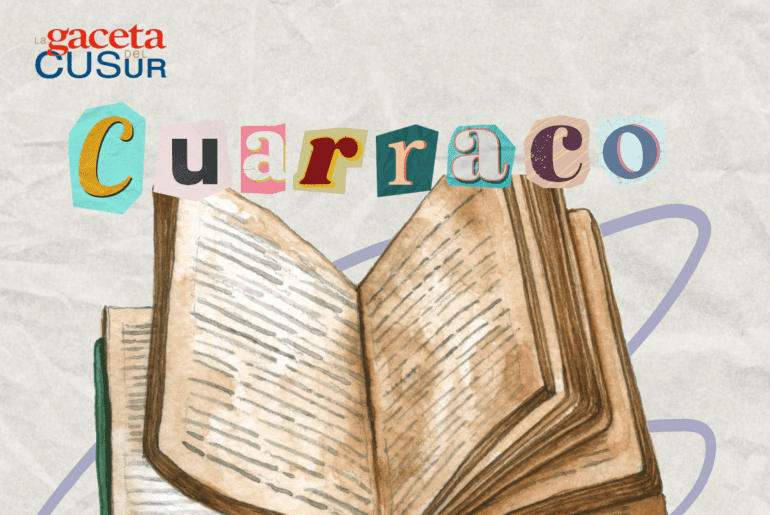Año 17, Número 246.
En esta novela escrita en el siglo XIX, el narrador nos expone a personajes masculinos con ciertas características femeninas y a personajes mujeres con características entendidas socialmente como masculinas

Martín Rojo
Los aromas agradables del incienso y la cera a borbotones, la calidez del fuego danzarín en la punta del pabilo, los ecos reverberantes en la arquitectura de la iglesia y el coro de voces que van y vienen como un delgado e interminable arrullo, una fresca llovizna de agua bendita y la compañía de quienes profesan la religión. Todo esto puede sentirse, olerse y escucharse cuando se lee La Regenta, novela de Leopoldo Alas Clarín. Pero, por otro lado, también puede sentirse una hipocresía sofocante, un, no pocas veces incómodo, erotismo, un miedo latente e injustificado de caer en tentación y, sobre todo, la búsqueda hirviente de la experiencia sexual.
Publicada en 1884, y el segundo tomo un año más tarde, es esta una novela que, en palabras del autor, “fue escrita a modo de artículos sueltos que se publicaban conforme salían”. Cuenta la historia de Ana Ozores, una joven de veintisiete años de edad que se caracteriza por la insatisfacción y la búsqueda de nuevas experiencias, por ciertos desajustes mentales y una extrema belleza, que bien puede recordarnos a la mítica Elena. Alrededor de ella giran personajes masculinos como Víctor Quintanar, su esposo; don Álvaro Mesías, presidente del casino de Vetusta; don Fermín de Pas, Magistral de la iglesia del sitio; Benítez, uno de los doctores en turno, y tantos más. Todos ellos, salvo el esposo, pretenden a la joven en cuestión, detalle que puede remitirnos a otra figura, también homérica, de la incansablemente pretendida Penélope.
No es mi intención, sin embargo, hacer una lectura mitocrítica, aunque es cierto que el universo diegético, sus detalles, su ideología, no pocas veces convulsa y contradictoria, lo propicie. Me interesa por ahora la búsqueda de significados ocultos en aquello que podemos llamar “sustrato erótico”. Tema que, cabe decir, ha sido tocado hasta el hastío en la novela de Clarín.
La religión y el erotismo pueden parecer temas antitéticos, pero en los prados de la literatura han sido un binomio riquísimo que ha fecundado satisfactoriamente. La cosa cambia cuando hablamos de religión en conjunto con homosexualidad y transexualidad, trinomio que no se ha explotado en demasía, probablemente porque la sociedad apenas está aceptando estos dos últimos en su total desnudez.
La narración de la novela inicia con una descripción general de Vetusta, geografía imaginaria que está inspirada en la ciudad española de Oviedo. Acto seguido, el narrador se enfoca en la torre de la iglesia, desde la cual, Don Fermín observa, con una intensidad que puede rayar en el voyeurismo, a los habitantes y transeúntes. Esta torre y esta iglesia son el centro de la cultura, la sociedad y la economía en Vetusta. Son, simbólicamente, el erotismo (la construcción arquitectónica de la torre se muestra como un gran falo erecto) y la religión, temas centrales de la novela.
Debajo de esa sábana erótica, duerme también un discurso que pinta la atmósfera vetustiana con tintes transexuales. No por ello quiero decir que todos los personajes profesen este tipo de inclinaciones o intereses, sino que, acaso de modo inconsciente, el narrador nos expone a la mayoría de los personajes masculinos con ciertas características femeninas, y a su vez, algunas personajes mujeres son descritas con características entendidas socialmente como masculinas, como si vistiera a los unos de mujer y las otras de hombre. Son detalles mínimos, palabras sueltas, efímeras que acaso podrían pasar desapercibidas y no repercutir en la historia, pero que están presentes por un motivo en específico y cumplen con una tarea: describir a los personajes, revestirlos, construir su identidad física y psicológica.
Empecemos por Ana Ozores: joven sin madre que vivió toda su vida entre la espada y la pared, donde la espada es la pasión desbordante y el interés sexual y la pared es la culpa “sagrada”, el pecado. La transexualidad en Ana se da de una forma muy interesante y es que la ausencia de su madre la lleva a escribir versos durante casi toda su vida, hecho por el que la sociedad la juzga como una “machorra”, y hay incluso quienes la llaman Jorge Sando. Aquí comienza el juego. Y para ello es necesario remitirnos al escritor francés George Sand, quien en realidad era una mujer, Amantine Aurore Lucile Dupin, que se vestía de hombre y de quien Víctor Hugo dijo “no es mi lugar decidir si ella es mi hermana o hermano”.
Hay otro par de mujeres que están en esta misma tónica: la primera es doña Paula, la madre de don Fermín quien, según el narrador, es el “tirano (y no tirana) del cura”, y cuyas piernas eran “largas, fuertes, que debían ser (en su juventud) como las de un hombre”. Junto a ella está doña Petronila Rianzares, a quien se refieren como “Obispo madre” y “El Gran Constantino”, este último seudónimo por las similitudes físicas con el emperador romano.
Cabe señalar que tanto Ana como doña Paula y Petronila son mujeres que se perciben como tal. No vemos en ellas, en ningún momento, algún interés por el sexo equivalente o por vestirse con ropas del sexo opuesto. Se da, pues, un revestimiento transexual, venido por la apreciación de otros personajes o el narrador mismo.
Ahora bien, el análisis de los personajes masculinos conviene hacerlo conforme a su aparición, es decir, de forma cronológica: el primero de ellos es un monaguillo de doce a trece años llamado Celedonio. El narrador lo compara con una prostituta cuando dice que en su mirada hay “una intención lúbrica y cínica […] como una meretriz de calleja, que anuncia su triste comercio con los ojos…”. Y los movimientos del chico son comparados con la gesticulación de una “hembra desfachatada” y una “sirena de cuartel”.
A este chico se agrega el mismo don Fermín de Pas, cuyas manos y pies son femeninos. Esto lo podemos ver en el primer capítulo de la novela, cuando Bismark, el delantero, escondido detrás de la wamba, admiraba sus pies. En ese momento, el narrador dice que “Los pies [de Fermín] parecían los de una dama”, y las manos de este hombre robusto, grande y fuerte, son “no menos cuidadas que si fueran las de aristocrática señora”.
Dicho personaje tiene una perspectiva similar en cuanto a sus compañeros del cabildo pues, una tarde, luego de haberse enamorado de Ana Ozores, y en una caminata en compañía de los otros, ve que todo aquello es ridículo y pecaminoso y se fija en los “manteos y sotanas de sus colegas, y en los suyos, y no estaba pensando que el traje talar era absurdo, que no parecían hombres, que había afeminamiento carnavalesco en aquella indumentaria”.
Otro par de personajes que vale la pena referir son don Álvaro Mesía y Paco Vegallana, hombres heterosexuales que no sienten ninguna atracción el uno por el otro y son considerados, de hecho, los “don Juan Tenorio” de Vetusta, siendo el primero maestro del segundo en ejercicios de seducción. Esta cualidad de machos seductores e infalibles no hace más que acentuar la extraña relación que se da entre ellos porque, si bien, ya dije que hay una relación heterosexual no activa de mentor y aprendiz, el narrador los refiere como Ninfa Egeria y pitonisa el uno del otro: don Álvaro en ejercicios políticos y Paco Vegallana (quien, cabe decir, “tiene manos de señorita”) en ejercicios de seducción. Para dar luz al caso, baste recordar que la Ninfa Egeria se dedicaba a la protección de las novias, las futuras madres y los partos, es decir, cuidaba a un grueso de mujeres, y la pitonisa era la sacerdotisa que emitía oráculos en el templo de Delfos, por extensión, se le llamó así a todas las mujeres que hacían predicciones con ayuda de la magia o por medio de la interpretación de signos naturales.
Don Custodio es otro personaje que cabe en esta lectura, pues se le describe primero como un sujeto “gruesecillo”, y “adamado…”, y se dice que “El cuerpo bien torneado se lo ceñía, debajo del manteo ampuloso, un roquete que parecía prenda mujeril…”. Más tarde se le describe como “obeso y afeminado, de apariencia generalmente feminoide”. La repetición de estos motivos nos da la pauta para pensar que tanto la ropa como el físico de este sujeto son de apariencia femenina.
Pepe Ronzal, egoísta, torpe, engreído y prepotente, tiene también características transexuales. En él, no obstante, este revestimiento se da de forma simbólica: en el capítulo seis, cuando está en el casino, jugando ajedrez en compañía de muchos otros hombres, y habiendo perdido ya muchas piezas, se dedicó exclusivamente a convertir un peón en una reina. Gastó, pues, todos sus turnos en llevar su peón al extremo opuesto del tablero para lograr dicha transformación, que bien podríamos llamar transexual. Esto, aunque pareciera arbitrario, tiene un motivo, y es que Ronzal tiene una fijación un tanto erótica con don Álvaro Mesía, pues lo atrae como “la luz a las mariposas”, según palabras del autor, donde la luz es Álvaro y la mariposa en cuestión es el mismo Pepe Ronzal.
Incluso la figura de Jesucristo es expuesta de forma un tanto afeminada, y para referirlo es necesario volver al primer capítulo de la novela: don Fermín baja de la torre, luego de echar un vistazo a la ciudad con el catalejo, y entra a la iglesia. Es entonces cuando el narrador describe un Jesucristo crucificado y destaca la “expresión amanerada del gesto”, entendiéndose “amanerada” como un adjetivo que señala la acción o actitud propia de una mujer. Podemos, además, pensar esta “feminización” desde la podofilia: hay, en toda la historia, una evidente fijación en los pies, cuyo punto álgido está en los pies desnudos de Ana cuando, descalza y vestida de virgen, camina por las calles de Vetusta. Pues bien, el motivo de esta fijación sexual es exclusivamente el pie femenino. Lo interesante aquí es que en el capítulo doceavo hay una imagen de un erotismo y una poética sublimes: el narrador, al describir las tinieblas de la parroquia de San Isidro, dice lo siguiente: “sólo allá, en el tabernáculo, brillaban pálidos algunos cirios largos y estrechos, lamiendo casi con la llama los pies del Cristo, que goteaban sangre…”, logrando, de tal modo, feminizar al masculino desde un fetiche sexual.
Vemos pues, que el discurso descriptivo de esta novela está construido de forma singular: el narrador no sigue ninguna regla de lo que en esa época era moral y políticamente aceptado, sino lo opuesto: no tiene empacho en mencionar rasgos femeninos en los hombres ni masculinos en las mujeres. Cosa que, para la época, debió ser insensato y revolucionario. La información que da, aunque mínima, es importante y se repite no sólo en un personaje, sino en varios y a lo largo de la novela, de modo que la narración se hace fresca y se adapta a los debates político-sociales de nuestra época.
Lanzo una pregunta al aire para cerrar esta perorata: ¿habrá intuido Clarín que en los años venideros, mucho más allá del siglo XX, la historia narrada en La Regenta podría leerse no sólo como un fresco de la sociedad española de finales del XIX, sino como un manifiesto de lo que actualmente se vive en este primer cuarto del siglo XXI?