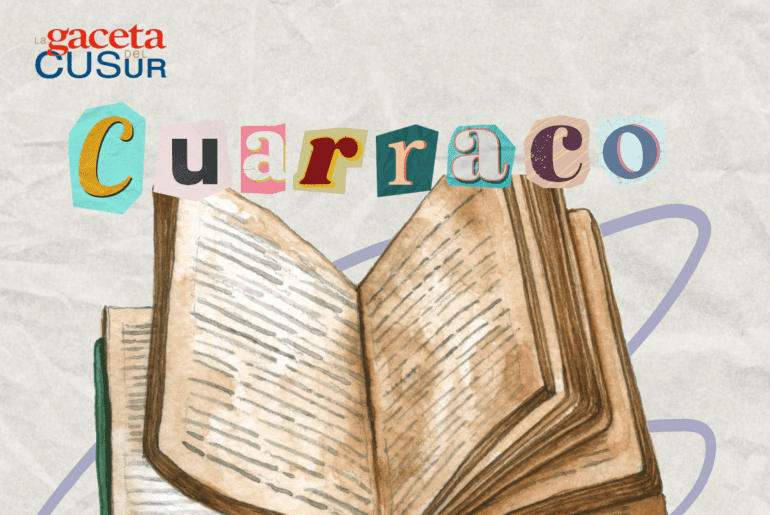Año 18, número 273.

En las vitrinas brillantes de las tiendas, en las pantallas perfectamente curadas de las redes sociales y en los anuncios que interrumpen nuestras conversaciones y pensamientos, se repite un mismo mensaje: «Lo que tienes no es suficiente». El consumismo ha dejado de ser solo una consecuencia del desarrollo económico para convertirse en la religión no oficial de las sociedades contemporáneas. Comprar ya no es solo adquirir bienes. Es pertenecer, es identificarse, es proyectarse. Sin embargo, este espejismo de satisfacción inmediata tiene un precio que pocas veces se ve a simple vista: deterioro ambiental, precarización del trabajo, alienación personal, y una crisis de sentido que crece en silencio.
El consumismo moderno no surgió por accidente. Es el resultado de décadas de ingeniería económica y cultural. Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales —especialmente Estados Unidos— impulsaron un modelo de crecimiento basado en el consumo masivo. El economista Victor Lebow lo dijo sin rodeos en 1955: «Nuestra economía enormemente productiva exige que hagamos del consumo nuestra forma de vida, que convirtamos la compra y el uso de bienes en rituales.» Y así fue.
La publicidad, los medios de comunicación y posteriormente las plataformas digitales se aliaron para construir una narrativa en la que el valor de las personas estaba directamente ligado a su capacidad de consumo. No es coincidencia que conceptos como “status”, “éxito” y “aspiracional” estén íntimamente vinculados con marcas, objetos y estilos de vida que rara vez son accesibles para la mayoría.
La huella ecológica del consumismo es brutal. Según datos del Global Footprint Network, actualmente necesitaríamos 1.75 planetas Tierra para sostener el ritmo actual de consumo de recursos. El modelo de producción y consumo lineal (extraer, producir, usar, desechar), está agotando las reservas naturales del planeta y generando toneladas de residuos que no tienen dónde ir.
La moda rápida, por ejemplo, es uno de los sectores más contaminantes del mundo. El informe de la Fundación Ellen MacArthur (2023) indica que cada segundo se quema o entierra el equivalente a un camión lleno de ropa. Además, se estima que la industria textil es responsable del 10% de las emisiones globales de carbono, más que todos los vuelos internacionales y el transporte marítimo juntos. Todo para que las prendas duren menos de una temporada en el armario.
Y no se trata solo de ropa. La obsolescencia programada (es decir, diseñar productos con una vida útil corta para garantizar su reemplazo) es una práctica común en electrodomésticos, celulares, laptops y hasta focos. Un estudio de la Universidad de Harvard (2024) mostró que más del 75% de los dispositivos electrónicos desechados en Norteamérica aún funcionaban al momento de ser reemplazados.
El sistema consumista no solo agrede al medio ambiente. También se alimenta de desigualdad. Los productos baratos que inundan los centros comerciales y las tiendas en línea no serían posibles sin la precarización de millones de trabajadores en el sur global. En Bangladesh, por ejemplo, miles de mujeres trabajan más de 12 horas al día en fábricas textiles por menos de 3 dólares diarios.
Mientras tanto, en el norte global y las zonas urbanas de América Latina, se impone la idea de que lo nuevo es sinónimo de mejor, y lo costoso, de prestigioso. Las redes sociales amplifican esta presión con una intensidad nunca antes vista. Según un estudio de Deloitte (2024), el 72% de los jóvenes latinoamericanos de entre 18 y 24 años sienten ansiedad o frustración al comparar sus vidas con las que ven en redes sociales. Además, el 64% admite haber comprado productos innecesarios por recomendación de influencers, solo para luego experimentar arrepentimiento.
Esta constante necesidad de comprar para ser, de tener para pertenecer, ha derivado en una cultura de la insatisfacción. Se compra no por necesidad, sino por vacío. Y cuando el efecto del nuevo objeto se desvanece —porque siempre lo hace—, el ciclo se repite: otro anuncio, otra compra, otra ilusión.
Uno de los aspectos más preocupantes del consumismo actual es su influencia en la infancia. Las grandes marcas han entendido que formar consumidores desde temprana edad garantiza fidelidad futura. Por eso, los productos para niños vienen acompañados de estrategias que apelan a la emoción, al deseo y, muchas veces, a la presión social. Basta con ver cómo se transforman las listas escolares, los juguetes “de moda” o los festejos infantiles que ahora parecen eventos corporativos en miniatura.
Según la organización Fairplay for Kids, un niño estadounidense ve en promedio 40 mil anuncios al año. En América Latina, aunque no hay cifras tan precisas, la tendencia es similar. Esto no solo moldea sus deseos, sino también su identidad y su forma de relacionarse con el mundo. Crecen creyendo que la felicidad está en lo que se compra, no en lo que se es o se crea.
No se trata de demonizar el acto de consumir, que es natural en toda sociedad. Lo problemático es la obsesión, la compulsión, la falta de límites. El minimalismo, la economía circular, el trueque, el consumo responsable y el activismo ecológico son formas de resistencia frente a este modelo. Elegir productos locales, apoyar a pequeños emprendedores, reparar en lugar de reemplazar, y cuestionar la publicidad son actos políticos tanto como personales.
Cada compra es una declaración. ¿A quién estoy apoyando con mi dinero? ¿Qué estoy alimentando con mis decisiones de consumo? ¿Qué historia quiero contar con los objetos que elijo tener?
Frente a la crisis climática, la saturación informativa, la fragilidad emocional de las nuevas generaciones y el colapso de los modelos tradicionales de éxito, hay una semilla de cambio. Cada vez más personas se preguntan si es posible vivir con menos y vivir mejor. La respuesta no solo es afirmativa, sino urgente.
Educar para el consumo consciente debe ser una prioridad en todos los niveles educativos. Regular la publicidad infantil, promover el reciclaje real (no solo simbólico), exigir transparencia a las grandes marcas, y fomentar espacios de creación colectiva donde el valor esté en lo compartido y no en lo comprado, son pasos esenciales.
Porque el mayor peligro del consumismo no es solo lo que destruye afuera, sino lo que erosiona dentro: la capacidad de disfrutar lo simple, de conectar sin pantallas, de admirar sin poseer.
Jacqueline Contreras
jacqueline.contreras@cusur.udg.mx