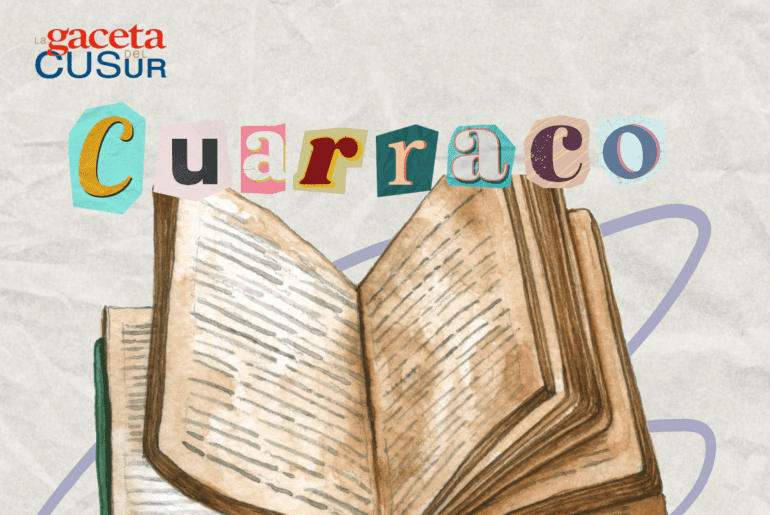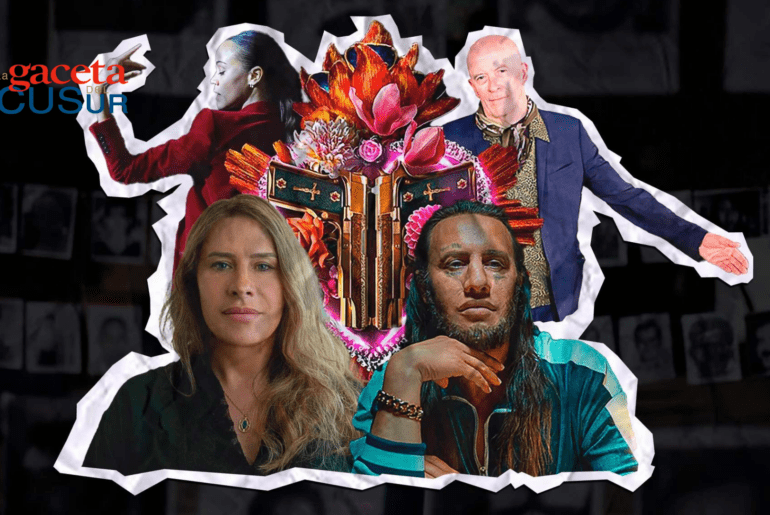Año 17, número 255.

Jorge Arturo Martínez Ibarra
Amanecía. Despertó al sentir una gota del rocío en su espalda, causándole un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, estremeciéndolo. No había dormido bien, el dolor que le impedía caminar normalmente permanecía y con la humedad se volvía más intenso. Se levantó trabajosamente haciendo a un lado el montón de cartones y algunas de las lonas rotas que constituían su refugio.
Apenas recordaba cómo había llegado a aquel lugar donde transcurría su existencia entre ratas y desperdicios. Ya no tenía amigos, se habían ido o estaban muertos. Los extrañaba bastante. Siempre había sido pobre y aun así logró sobrevivir a circunstancias adversas, pero ya era viejo y la edad le comenzaba a pasar factura.
Comenzó a caminar hacia el centro del pueblo, cojeando. Le cortaron el paso tres enormes perros de una ranchería vecina. Se detuvo, tenso, esperando el ataque. Revisó el entorno con la mirada y percibió dos posibles rutas de escape: una, deslizándose hacia el canal de desagüe que cruzaba el terreno y que en esos momentos estaba casi seco; la otra, volviendo sobre sus pasos y dando un rodeo para evitar a las fieras. Permaneció casi inmóvil durante algunos segundos con la respiración agitada y el corazón golpeándole el pecho con violencia. Al final, los canes dieron media vuelta y se marcharon.
Aliviado, continuó avanzando. Las piedras del camino le lastimaban a cada paso y debía detenerse frecuentemente. En las casas de las colonias circundantes comenzaba el movimiento y la gente se preparaba para comenzar el día. Aprovechó la remanente obscuridad para escabullirse entre las calles aledañas ya que su andrajoso aspecto, su maloliente presencia y su cojera lo hacían ver como un ente peligroso, generando desconfianza y rechazo.
Para su mala suerte, justo al doblar la esquina una madrugadora anciana que barría el frente de su casa lo descubrió y furiosa comenzó a gritarle improperios y a maldecirlo a la distancia. Apretó el paso y logró alejarse, escondiéndose momentáneamente en un recodo.
Se mantenía de robar cualquier alimento en cuanto se le presentaba una oportunidad. Cuando no había fortuna, no quedaba más que hurgar en los botes de basura del centro en busca de algo medianamente comestible que aún no se hubiera echado a perder o cuando menos, no del todo.
Era un indigente al cual le gustaba dormitar en el césped del parque público o detrás de un frondoso árbol de la unidad deportiva. En una ocasión se quedó dormido en uno de los pasillos del mercado, causando gran alboroto. A petición de los locatarios lo aprehendieron, recluyéndolo.
En el lugar al que lo llevaron había varios seres igual de escuálidos y pestilentes que él, renegados del sistema. Por la noche, sus generosos cuidadores comenzaron a repartir porciones de comida de manera individual, lo cual agradeció con un gesto y apartándose del resto, comenzó a masticar lentamente. Ya sin vigilancia, un bravucón se le acercó y lo apartó de un empeñón, robándole el último bocado. Lo dejó hacer y se encogió en un rincón, abatido.
Duró ahí varios días, no supo cuántos. Una ventana abierta y el descuido de los responsables del lugar le permitieron salir sin ser visto. La calle estaba oscura y húmeda, aunque había dejado de llover desde hacía rato. Tenía frío y se sentía débil y confundido. La falta de alimento y más de alguna desconocida enfermedad paulatinamente mermaban su condición. Renqueando, avanzó unos metros y luego, extenuado, se dejó caer en el atrio del templo mientras sonaban las campanadas, llamando a misa de cinco. Los asiduos feligreses comenzaron a llegar mientras lo miraban con recelo y repugnancia, rodeándolo cuidadosamente. Nadie le prestó mayor atención y santiguándose, entraron a la iglesia. Hecho un ovillo, el viejo chucho lamió su pata herida y comenzó a soñar que era joven otra vez.